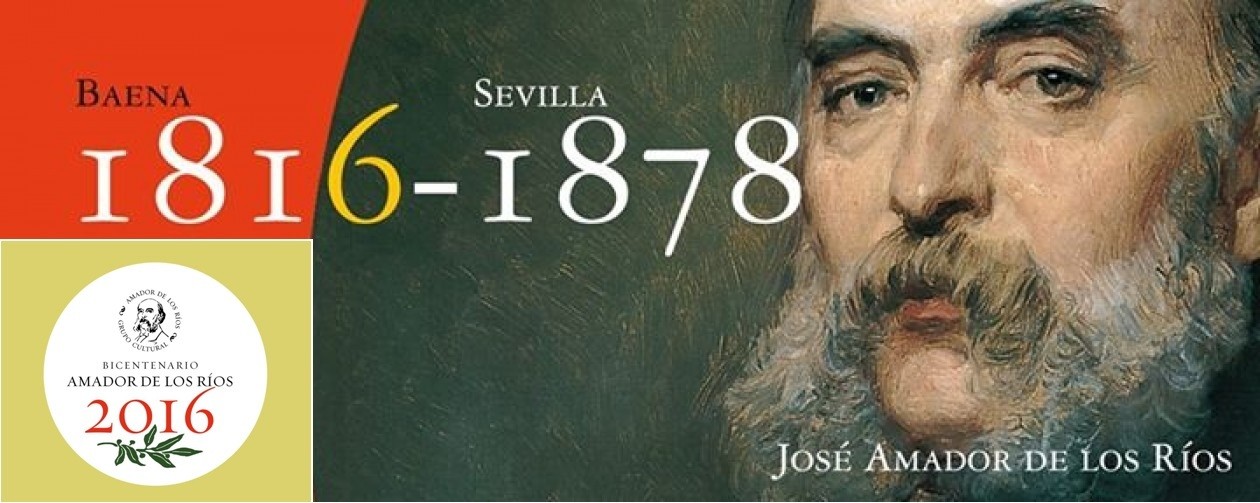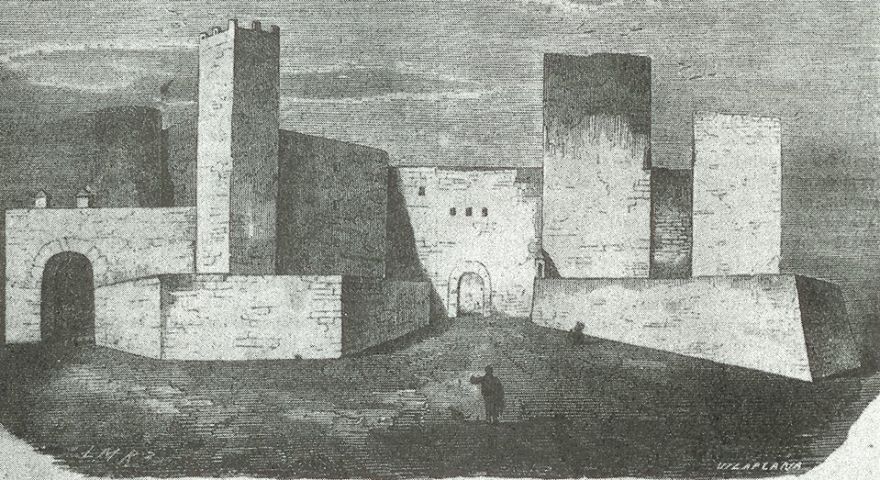Francisco Expósito avanza un extracto de su nuevo artículo para el periódico Cancionero. Bajo el título «Anecdotario baenense (II). La Semana Santa», hace un recorrido por curiosidades de la celebración y por algunos aspectos que marcaron la festividad baenense.
«La Semana Santa de Baena reúne innumerables anécdotas y curiosidades que parecen poco creíbles, pero que llegaron a marcar y definir la celebración como se conoce hoy en día. Las historias de fervor cofrade, marcadas por la devoción y el esfuerzo de muchas personas, se mezclaron también con las de protagonismos y personalismos. Hubo décadas de apogeo, pero también de penumbra y abandono hasta llegar al esplendor de finales del siglo XX. Sin duda, los años veinte de la pasada centuria fue uno de los periodos de mayor impulso del movimiento cofrade en la localidad. En estas fechas tendría lugar la definitiva separación de colas. Si se busca un año en el que oficialmente se dejó escrito la postura irreconciliable entre la cola negra y la cola blanca ese fue 1924, cuando José Gan, el cuadrillero de la Quinta, pondrá ya límites irreductibles con la aprobación de un reglamento interno en su cuadrilla el 27 de enero de 1924. Este documento sellaba la imposibilidad de que un judío de la cola negra pudiera pertenecer también a la cola blanca en una cuadrilla, lo que después se extendió al resto de cuadrillas y a las distintas cofradías. Los reglamentos y estatutos fueron recogiendo pautas que ponían límites a que un cofrade de una cola pudiera asumir cargos de responsabilidad en otra de “signo contrario”.
Esos años de empuje de la Semana Santa también encontrarán movimientos de reacción y crítica por la actitud de algunos de sus miembros. En 1924 se habló mucho de la idea de algunos hermanos del Santo Sepulcro de hacer el recorrido de las estaciones de paisano y por el día. El corresponsal del Diario Liberal, Manuel Piedrahita, se mostró muy contrario a la iniciativa en un escrito: “Todos, absolutamente todos los baenenses, estamos obligadísimos a cooperar porque las procesiones resulten lo mejor posible y, por lo tanto, los que por una tontería quieren variar antiguas costumbres, quieren hacer la hermandad del Santo Sepulcro ande las estaciones de día, pecan de malos baenenses… Aún tenéis tiempo de cambiar de opinión, queridos amigos, y tener muy en cuenta una cosa: que las costumbres son leyes” (…).
ANCIANOS DEL ASILO COMO APÓSTOLES
Manuel Piedrahita Toro, que en 1926 escribió su famoso texto sobre el judío en la revista Andalucía, publicó durante esta década numerosos artículos sobre la Semana Santa, glosando la peculiaridad, pero también lamentando algunos aspectos que le mostraban profundo malestar. Es lo que sucedió con el desfile de los Apóstoles en el año 1927. La falta de hermanos provocó que se recurriera a ancianos del asilo para portar los atributos y ropajes durante la procesión del Viernes Santo, pese a que la fortaleza de muchos de ellos se había agotado hacía mucho tiempo. En un artículo publicado en Regeneración lamentaba esta actitud: “A eso no hay derecho. En nuestro nombre y en el de todas las personas sensatas del pueblo, de todas las personas que tienen de la caridad y el amor al prójimo un concepto elevado, protestamos enérgicamente del espectáculo tan poco edificante presenciado este año el Viernes Santo con la “hermandad” de los Apóstoles. Repetimos que no hay derecho a vestir a los pobres ancianos asilados de mamarrachos y hacerles caminar de esta forma durante todo el largo trayecto de la procesión, a pique de tener que recogerlos moribundos. Por estética, por escrupulosidad, por respeto a la vejez y por humanidad, no debe repetirse jamás el repugnante espectáculo de este año. El anciano que entra en el Asilo no lo hace para ser Apóstol, sino para descansar, para no hacer nada, porque nada puede hacer”.
La Semana Santa se había consolidado y movilizaba a miles de personas. El comentario sobre el mundo cofrade estaba presente durante todo el año. Eso es lo que llevó al corresponsal del Diario Liberal, en enero de 1930, a mostrar su hastío con el eterno debate cofrade. “Ambiente local. En cuanto pasaron los días de Navidad y del Año Nuevo, comenzaron, como de costumbre, las charlas de casinos, cafés y tabernas sobre la Semana Santa por venir y sobre los consabidos tambores. Nadie se acuerda de que el carnaval tiene que llegar mucho antes. ¿No es un poco idiota esto de no concederle ninguna importancia al Carnaval y concentrar todas las energías locales en un instrumento tan memo como el tambor? ¡Señores, vamos a divertirnos el Carnaval, que tiempo habrá también para vestirnos de judíos y darle al parche. ¿No les parece?”, recogía el periódico cordobés.
Unos años después surgirá la crítica por la incorporación de hermandades y estilos cofrades procedentes de otros municipios o provincias. El debate no es de ahora, sino que se remonta ya a los años treinta de la pasada centuria. El artículo se publicó en el periódico Nuevas en 1935, pero sitúa esta asimilación de costumbres foráneas en los años veinte: “Cuando se inició el impulso de nuestra Semana Santa hace unos doce o quince años los impulsores, al decir de algunos, se orientaron mal, porque en vez de resucitar las hermandades propias de nuestro pueblo que lamentablemente habían desaparecido, trajeron de fuera e implantaron otras diferentes que existían: ya en pueblos de la provincia (Puente Genil, etc.), ya de la gran maestra de procesiones, que es Sevilla”. En el artículo hacía una distinción entre los tradicionalistas y los innovadores: “Los tradicionalistas y los innovadores tenían razones en su pro y en contra de sus adversarios. Los unos se llamaban amantes de Baena, los otros reformadores, gente que traía nueva sabia”.
La imagen corresponde al desfile de los Apóstoles, en una imagen publicada en el libro «Semana Santa de Baena», de Luis Roldán Doncel, en 1965.