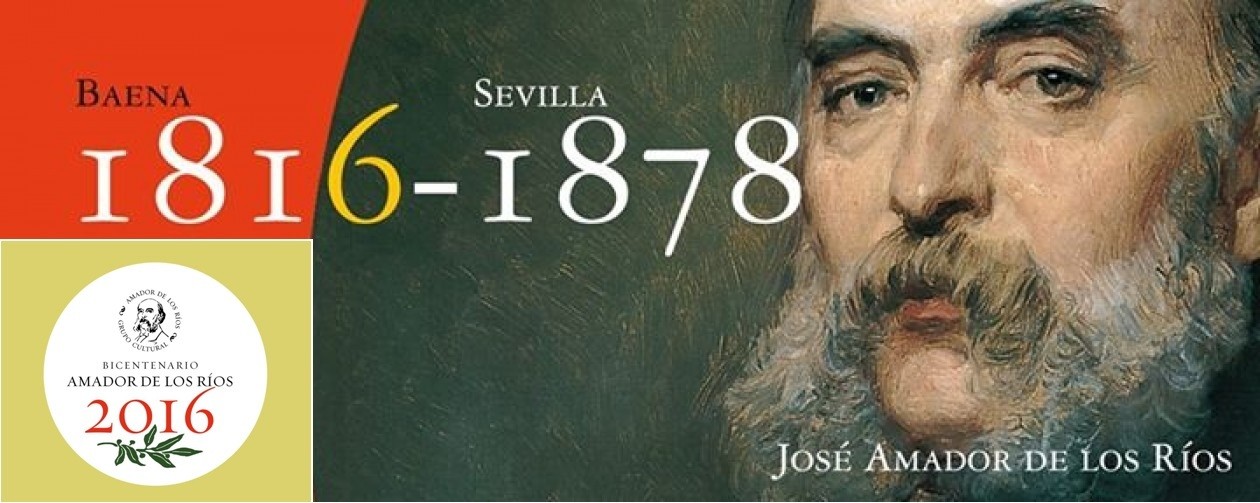Nuevo relato de José Javier Rodríguez Alcaide en el que recuerda sus vivencias en Baena. Lo ilustramos con un magnífico cuadro de Paco Ariza, titulado «La cabra», presentado en una de sus últimas exposiciones celebradas en Córdoba.
MIGUEL, EL CABRERO
Tenía la cabreriza a la entrada de Plaza Vieja, que se inclinaba en pendiente hacia los techos de San Francisco. Temprano, en el redil, en los límites de mi casa, Miguel empezaba a ordeñar. Él sujetaba la cabra por el hocico para inmovilizarla ante el cabrito que quería mamar. Yo oía la berrea de las cabras, nerviosas para salir a las veredas de las cunetas. Todos los días, mi amigo, llevaba la cabra deshijada a su padre, el ordeñador, quien, más mudo que una noche oscura de invierno, exprimía de sus ubres hinchadas y turgentes leche caliente, que brotaba a chorros y caía espumosa dentro del jarro y que luego yo bebía para desayunar. Siempre le acompañaba un perro que se acomodaba con el hocico sobre el empedrado. Cada mañana, mi amigo Miguel, ayudaba a ordeñar la cabra, que me daba leche para desayunar. Después de vender la leche a los vecinos, a eso de las doce y media, cuando la escuela terminaba para ir cada uno a almorzar, el rebaño de Miguel salía alegre hacia las tierras ocres de cereal.
Con el rebaño y Miguel fui un día a una gran era, que rebosaba de gavillas, a contemplar un círculo de mulos patear las garbas para desgranar; siempre los cascos metidos en la parva, polvorienta y tortuosa. ¡Qué montañas de espigas destrozadas; luego se iban a trillar! El trillo hacía saltar torbellinos de mieses y las raspas de las espigas volaban a los hocicos de los mulos al trillar. Me impresionó su hocicos espumeantes y babosos y el remolino de viento que ayudaba a aventar.
Tengo en mi memoria a Miguel y a su rebaño, cercano a la era en una vereda de un arroyo; a la empedrada era, al aventador, las fajinas, los mulos, el trillo, la parva, la paja volando hasta su adecuado lugar.
Volvimos, Miguel y yo, a la caída de la tarde más ligeros que las cabras, franqueando de un salto los caminos bajos y llevando la fragancia del trigo recién trillado en las fosas de nuestra nariz. Curiosamente en las huertas, detrás de los mulos, había hortelanos encorvados hacia el romano arado para uniformizar los masacotes de terrones. Ya ha terminado la siega y la trilla y ya no se veían las rubias mieses sino los ocres campos que cuarenta años más tarde magistralmente pintara mi amigo Paquito Ariza. Ya no subían segadores los sábados al pueblo pero sí bajaban los puercos del Concejo a los espigaderos. Ya no había oro sobre los campos de Baena ni gavillas que llevar a la era. Las gavillas desaparecían y en su lugar la paja formaba un almiar, recubierto de matas ramosas o de retamas de los arroyos cercanos a las besanas del lugar.
Al volver, siempre recordaré los vapores ligeros y húmedos del río Marbella y a las cabras como un enjambre siguiendo a Miguel, como si fuera su reina, que enfilaban al atardecer hacia la cabreriza. Joven Miguel, capitán del rebaño, tanto si el sol abrasa como si muge el cierzo, siempre con sus cabras sale el primero después del ordeño.
Ese día lo recuerdo perfectamente porque al atardecer empezó tumultuosamente una tormenta seca de verano, que tan frecuentes eran en los agosto-septiembre de mi niñez. Me encerré en mi casa, mi madre cerró ventanas y postigos, y en silencio esperamos que dejara de tronar.