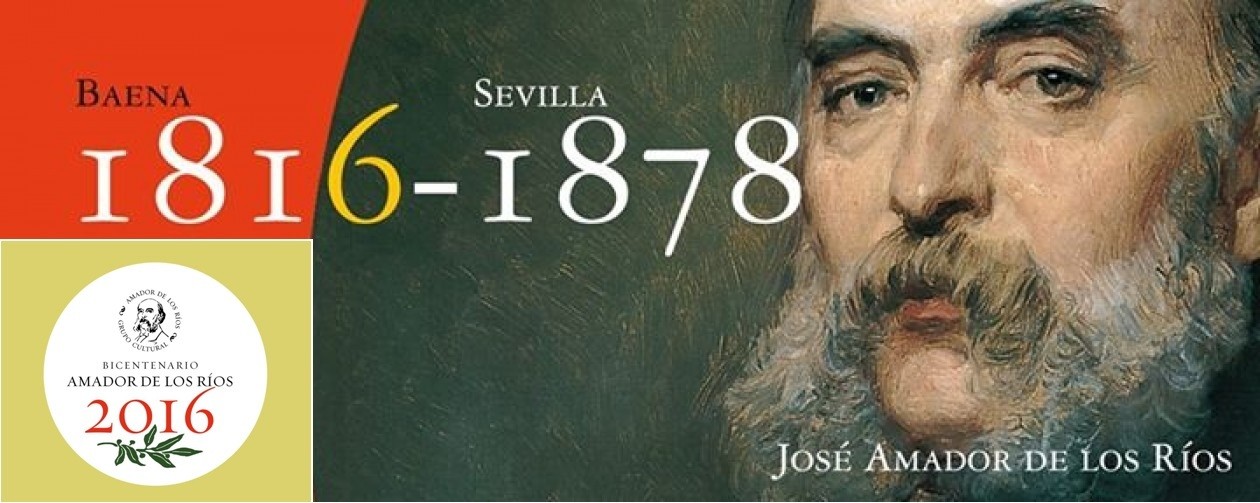Después del día 22 de diciembre llagaba mi ansiada libertad para vagabundear desde mi casa a la muralla en Amador de los Ríos y desde allí a la Doctora esperando la Navidad; el pulso de mi barrio en Baena latía más febrilmente en víspera de tan esperada solemnidad. Al final de los años cuarenta nadie se vestía con los abigarrados colores de Santa Claus, como ahora, pero las casas empezaban a oler a anís y a pestiños; las calles no estaban iluminadas de luces del arco iris como en estos días pero la chiquillería, entre la que me encontraba, escupíamos saliva en nuestras manos para hacer vibrar el carrizo de la zambomba y nos agrupábamos para pedir, casa por casa, el aguilando. Aguilando o aguinaldo, nosotros cantábamos, zambombas y platillos en mano, rascando la botella de anís de Rute, la siguiente letrilla
“Dame el aguilando
carita de rosa
que no tienes cara
de ser tan roñosa”
Terminado el recorrido con algunas “perras gordas y chicas” en el bolsillo, me dirigía contento a casa a esperar las campanas de media noche para la misa del gallo en San Bartolomé, que me atraía mágicamente. San Bartolomé era, dada mi pequeñez, una gigantesca iglesia, mucho más bonita que Guadalupe, porque su señorial torre me subyugaba y la veía llena de misterios.
La noche de la misa del gallo (jamás entendí la razón para así llamarla) estaba ligada a una especial liturgia y al frío que me helaba las orejas y la nariz que nos hacía pasar un Niño Jesús inescrutable. La misa del gallo en San Bartolomé era punto de reunión del barrio para todos los vecinos que no eran ricos como los que se aceraban a Guadalupe. El Niño en su cuna nacía en medio de un frío invernal.
Apenas había luz en el templo, solo los cirios del altar mayor; temíamos todos que la luz eléctrica se fuera, lo que era habitual en Baena, teniéndonos que iluminar con un candil de aceite de oliva. Recuerdo la magnética comunicación de mis vecinos al cantar villancicos con extraña alegría y fervor. Noche Buena en Baena; noche en lo más hondo del invierno en el que las cálidas voces en San Bartolomé dejaban mi corazón palpitante y mi estómago esperanzado en los pestiños que mi madre había frito unas horas antes en esta víspera de Navidad.
Cesaron los villancicos y el señor cura bajó del altar; se subió al púlpito revestido de sábana blanca y casulla reluciente con una voz que me parecía un puñal. Hablaba y hablaba mientras yo tiritaba de frío con mis rodillas al descubierto y mis calcetines cortos. Era todavía época de hambre y racionamiento y todos ansiábamos la exaltación de la esperanza divina en un año de mejor cosecha de aceite.
Nochebuena no era noche de malos presagios sino del Nacimiento presentido que yo no sé por qué razón nacer presagiaba muerte. Ese mal augurio rápidamente se transfiguraba en el café de malta, cebada tostada, colada de zurrapas y mezclado con leche de cabra que al día siguiente, calentito, yo me iba a tomar con picatostes emborrizados en azúcar moreno, adornado en su final con pestiños con granos de anís.
Cuando el cura decía que en esa Nochebuena “la Luz nos sería prodigada” yo creía que, al menos por Navidad, la Compañía Sevillana de Electricidad no nos dejaría sin ella por un “quitame allá esas pajas” o por causa de un ligero viento de Oriente que acompañaría a los Reyes Magos, porque Nochebuena y Candil están ligados en mis recuerdos de los años cuarenta en Baena por Navidad.
José Javier Rodríguez Alcaide
Catedrático Emérito
Universidad de Córdoba